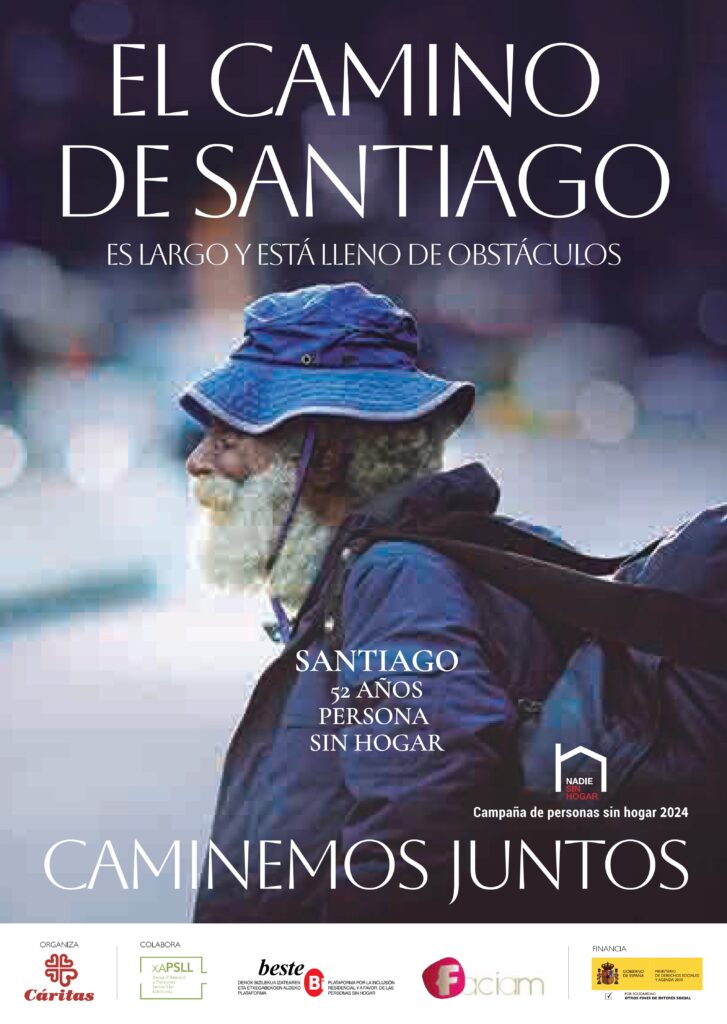A menudo pensamos que la condena privativa de libertad termina con el problema. Si una persona es condenada por cometer un delito, entra en prisión, paga con su libertad y tras ello, el problema queda resuelto. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Cuando una persona entra en prisión, pasan muchas cosas. En ella misma, en su familia y en su entorno. Y esas cosas a menudo se viven en el silencio del prejuicio y de la vergüenza.

“Si alguien me preguntara qué es lo que he estado haciendo los últimos 5 años, seguramente le contestaría que estuve viviendo al margen de mi vida”. Esta reflexión nace entre los altos muros que separan a esta persona de su libertad. Esas tapias difícilmente van a ayudar a la persona a entenderse, a comprender qué ha pasado en su vida para que se vea en esta situación. Si bien, el sistema penitenciario español tiene como objetivo trabajar la reinserción social de las personas penadas, lo cierto es que lo principal es garantizar la seguridad, para las propias personas y para las personas trabajadoras del sistema. En no pocas ocasiones entran en contradicción, primando siempre la segunda. Bien es cierto que el sistema ofrece posibilidades de reinserción como cursos o formación reglada. Sin embargo, suele pesar más la carga del contexto penitenciario. Vivir rodeado de personas cuya motivación suele ser que pase la condena lo más rápido posible. Y con escasa interiorización de la responsabilidad, mediada en la mayoría de las ocasiones por un sistema de valores alterado.
La dinámica de la cárcel crea patrones rígidos en las personas. La fuerza de la rutina moldea la voluntad de las personas y las aleja de la realidad que existe más allá de esos altos muros. “A veces me preocupa la sensación de no estar preparado para la vida en libertad”. No, no es un paseo. Ni es cómodo, ni es fácil. Entrar en prisión implica salir de la sociedad. “Como recluso me persiguen como recuerdos más frecuentes mi fracaso, mi encarcelamiento, además de la conciencia de ser un presidiario o futuro expresidiario, un marginado de la sociedad”.

La pregunta es, ¿salir de la sociedad ayuda a resolver problemas generados dentro de la misma? Ante la conducta delictiva, ¿la responsabilidad es exclusivamente individual o hay una parte comunitaria? Si como sociedad no somos capaces de evitar la conducta delictiva y solo podemos actuar castigando una vez ha sucedido el hecho, ¿a qué conclusiones podemos llegar?
Las reflexiones recogidas en cursiva son producto de una exploración personal. “Fue mía la decisión de optar por la delincuencia y el abandono de las constricciones sociales, a menos que mi conciencia me lo impidiera, en estado de lucidez”. Me pregunto al hablar con él, en qué contexto ha crecido, qué clase de decisiones ha tomado a lo largo de su historia… “En esa vorágine de altibajos, añoras y ansías volver a pertenecer, a estar con los tuyos. Entonces debes aceptar la verdad. Si no puedo vivir como yo quiero, mi vida no me importa, pensaba”. Él, como tantas otras personas, es un ofensor, al cometer un acto delictivo. Y a la vez es víctima, de su historia y de sus decisiones actuales. Forma parte de ese grupo de presidiarios que llegan a prisión, no como una casualidad, sino como una causalidad. En su caso, la pena privativa de libertad es quizá, el menor de sus problemas.

Un contexto social donde la conducta delictiva está normalizada, forma a las personas en esa norma. Es complicado salir de ese contexto para aprender nuevas formas de conducta, valores alineados con la responsabilidad y el compromiso individual y colectivo, con la fraternidad, con la esperanza, con la fe, con la tolerancia y la solidaridad. Más aún para quienes han crecido en y se han desarrollado como personas en ese ambiente. Y mucho más cuando el castigo es vivir de forma exclusiva en ese contexto, el que se da dentro de las cárceles, perpetuando los circuitos de exclusión y eliminando cualquier posibilidad de reinserción. El ejemplo es mucho más poderoso que la palabra.
¿Qué siente una persona privada de libertad? “la desesperación niebla mi juicio y si le añades ansiedad y depresión, mi estado de ánimo se vuelve imprevisible. A veces me sumo en la melancolía y en los pensamientos más turbios. Es frecuente que esté de mal humor, se me saltan las lágrimas con facilidad.” Sin duda, los problemas de salud mental pueden ser causa y consecuencia de la condena, o ambas. Al mismo tiempo que responden a las vivencias de esa persona, volviendo a su contexto, sus figuras de referencia, las normas sociales que ha interiorizado.

Privar la libertad de la persona es un parche que puede, en algunos casos, evitar la conducta delictiva durante el tiempo que dure la condena, pero en muchos menos va a ayudar a resolver el problema de base. Aquí la parte educativa se vuelve fundamental. Sin buenos ejemplos, sin reflexión personal, sin apoyo de profesionales de la intervención social y comunitaria, las posibilidades de reincidencia aumentan exponencialmente. Al fin y al cabo, la persona, una vez termine su condena, repetirá los patrones que ha aprendido. De forma más profunda, es necesario que nos planteemos como sociedad la parte preventiva. Por qué funcionamos como una centrifugadora que expulsa a ciertas personas, apartándolas del normal funcionamiento e impidiendo que puedan reincorporarse.
PARA REFLEXIONAR
Y tú, ¿qué piensas?
a) ¿En qué medida afecta la organización de la sociedad en las conductas delictivas individuales?
b) ¿Qué responsabilidad tenemos en ello?
c) ¿Alguna vez te has parado a pensar qué y cómo siente una persona su privación de libertad?
d) ¿Crees que la pena privativa de libertad resuelve el problema de la delincuencia?